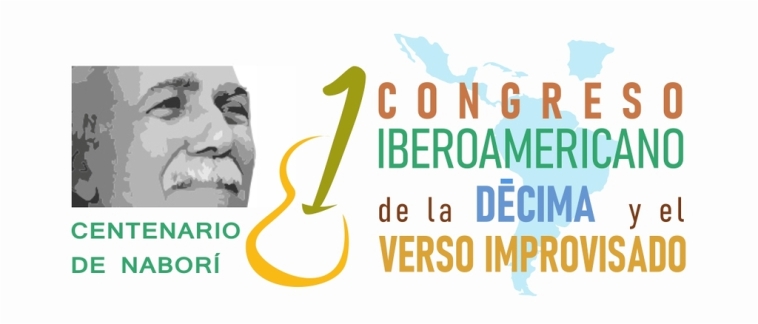Fotos: Tomadas de Facebook CAMAGÜEY.-Elena Obregón llegó a La Habana para asistir al Primer Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado. El evento pretendía autofinanciarse, pero fallaron apoyos, pasó un ciclón y quedó inseguro con sedes y hospedajes. Cuando hubo de nuevo habitación de hotel para ella, era tarde para gestionar otra vez presupuesto con el intendente de su municipio, en Florida. Ya estaba en la capital y dormiría con gusto en la casa de su hermana.
Fotos: Tomadas de Facebook CAMAGÜEY.-Elena Obregón llegó a La Habana para asistir al Primer Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado. El evento pretendía autofinanciarse, pero fallaron apoyos, pasó un ciclón y quedó inseguro con sedes y hospedajes. Cuando hubo de nuevo habitación de hotel para ella, era tarde para gestionar otra vez presupuesto con el intendente de su municipio, en Florida. Ya estaba en la capital y dormiría con gusto en la casa de su hermana.
Recordaba cuando meses atrás recibió la carta de intención del comité organizador, con la cortesía y el arrullo también enviados a invitados extranjeros. Acostumbrada a esquivar las piedras en el camino, Elenita llamó a la presidencia nacional de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motores (Aclifim) y tuvo más que un carro a disposición. Entre cientos de participantes, la otra delegada de organización similar, en ese caso la de ciegos y débiles visuales, fue Tomasita Quiala.
Esta entrevista pudiera comenzar por la anécdota de lo feliz, sin embargo, en las peripecias para llegar está el perfil más completo de la protagonista porque representa a un grupo para el que oportunidades así de participación efectiva en la sociedad no se dan de manera cotidiana o tienden a escabullirse por el prejuicio de los otros. Entonces toca perseverar.
─Entre practicantes, portadores, improvisadores, escritores y músicos dedicados a la décima… ¿quedó el Congreso a la altura de tus expectativas?
─Sí, fui a enriquecerme y lo logré. También fue novedoso para los organizadores. El programa teórico aportó en comisiones asuntos puntuales de la décima escrita actual, así como el coloquio de homenaje a Jesús Orta Ruiz, dirigido por su hijo Fidel, con testimonios de quienes lo conocieron y acciones de cátedras y centros de estudio para la divulgación y el aprendizaje de la poesía del Indio Naborí. En las galas vimos los mejores proyectos del país, como Oralitura, con un trabajo de improvisación vinculante de la décima con otras artes, vindicativo de la estrofa nacional desde los jóvenes.

Conversamos a través de WhatsApp, pero hay cercanía en cada respuesta. Elenita es franca, directa. Señala las deficiencias de Camagüey alrededor del punto cubano, aunque este lleve un lustro como patrimonio mundial y se cumpla una década de la declaratoria del repentismo como patrimonio de la nación:
“El verso improvisado está sufriendo una depauperación. Lo confirmamos con el reconocimiento solo de dos figuras, Nelson Lima y Héctor Peláez; si surge otra, anda aislada. Igual pasa con Eneida Sosa, una institución en la tonada. Alarma el mal tratamiento en los medios de difusión: se perdió el programa Amorosa guajira, único en Televisión Camagüey, y el radial de música campesina lo pasaron de un horario estelar a la madrugada. Se nos han ido los mejores laudistas y treseros por falta de trabajo; los poetas han tenido que cantar a capela de manera denigrante porque no se le quiere pagar a un grupo acompañante. Debemos levantar el corazón de la décima”.
 Elenita junto a niños de la Casa de la Décima de Mayabeque.
Elenita junto a niños de la Casa de la Décima de Mayabeque.
─¿Qué se habló de la transmisión a nuevas generaciones y públicos?
─De refrescar la décima, de que interactúe. Se presentó un trabajo de la Casa de la Décima de Mayabeque donde los poetas hicieron controversia con raperos. De ese municipio, una niña de tres años cantó tonadas y me sacó las lágrimas.
“Ahora, con la naciente Casa de la Décima en Camagüey deberían impulsarse proyectos que involucren a los mejores exponentes, como Camagua, gente de teatro… y cuanto favorezca la visualización y el cultivo de la décima en el universo juvenil”.

─¿Cuáles desafíos identificas para la décima escrita?
─La décima escrita en Camagüey es una de las más saludables de Cuba. Nos lo prueban los concursos nacionales, como el Cucalambé y el de Glosas que hace casi tres años consecutivos lo ganan camagüeyanas. En cambio, padece de poca divulgación y pesa demasiado el estigma de que es cosa de guajiros para pasar las noches sin luz. Todavía encuentras resistencia en las editoriales para publicar décima sin verte obligada a combinar con otras estrofas. Además, necesita más premios y encuentros.
El diálogo vuelve a la pesadumbre de los malos ratos por la falta de atención. Por modestia no se destaca a sí misma, pero probablemente sea, junto a Caridad de la Torre, de las poquísimas tonadistas de Florida. Pero no recuerda la última vez invitada por la dirección municipal de Cultura a una gala por el Día del Campesino, ni siquiera cuando ganó un premio nacional con su grupo.
“No se buscan nuevos valores, no se cultivan, y los dos o tres existentes no se protegen. Debo aprovechar las redes sociales para difundir mi obra, como cuando estuve en el evento Cuba Soneto 2022, en Taguasco, Sancti Spíritus, los premios... claro, agradezco a la prensa plana, radial y televisiva, porque ahí sí me siento atendida; y mi pueblo me conoce”, enfatiza.
Este giro nos remite a la sesión teórica de la primera jornada campesina Guateque de la llanura, en abril, cuando Luis Paz (Papillo), director del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado (CIDVI), en Camagüey comentó ideas para el Congreso e hizo una anécdota de Jesús Orta Ruiz.
─Cuentan que Naborí ante la interrogante de si el poeta nace o se hace, respondió: “pero cultivar la planta no es inventar la semilla”. ¿Qué opinas?
─Naborí representa el empoderamiento de la décima en Cuba dentro de una cultura monopolizada por grandes artistas de otras expresiones. La llevó de lo coloquial improvisado inculto a lo culto, pegado a la lírica con la técnica, marcó época, trazó pautas. Era un sabio. Esa definición tiene muchas lecturas. La semilla es el talento, la agilidad mental, con esa visión de poeta se nace pero es necesario cultivar tu estrella. Hay que cultivar al poeta.
 También integraron la delegación camagüeyana a este Congreso Nelson Lima, Odalys Leyva, Yadira Troche, Alejandro González, Diusmel Machado y Héctor Peláez.
También integraron la delegación camagüeyana a este Congreso Nelson Lima, Odalys Leyva, Yadira Troche, Alejandro González, Diusmel Machado y Héctor Peláez.
─¿Estaba el Congreso preparado para ser todo lo inclusivo que aspiró?
─Participamos dos personas con discapacidad, Tomasita Quiala y yo. No se previó la posibilidad de una presencia mayor, pero no quiero ponerle a un Congreso tan bueno una mancha. Recibí una atención esmerada. Perdí actividades nocturnas por voluntad propia, mi físico no me permite tanto. De mis coterráneos, Diusmel Machado fue atento conmigo y Odalys Leyva al exponer me reconoció como parte de su grupo Décima al filo.
“La Aclifim y la dirección de Cultura en el municipio asumieron su papel hasta donde podían. No puedo decir lo mismo de las instancias provinciales: no me informaron del transporte para delegados, me dieron por descartada desde la primera suspensión de alojamiento… Todo lo contrario a mi presidencia nacional, orgullosa porque una persona con una discapacidad severa logra participación efectiva que ubica en el mapa cultural de la nación. Pero lo más importante para mí fue que Florida, mi pueblo amado, estuvo presente en el Congreso, se oyó su voz”.
|
En el Congreso revelaron el Premio Nacional de Glosas Naborí 2022 ganado por la escritora camagüeyana Griselda Rodríguez. Allí mencionaron a los coterráneos Olivia Casanova y Oreste Martínez entre los seis finalistas. Alejandro González recibió los reconocimientos como gestor de la emergente Casa de la Décima de Camagüey. Precisamente esta semana, Yunielkis Naranjo, director del Centro Provincial del Libro y la Literatura publicó en Facebook la ubicación de un local en la calle Lope Recio para sede del proyecto. |