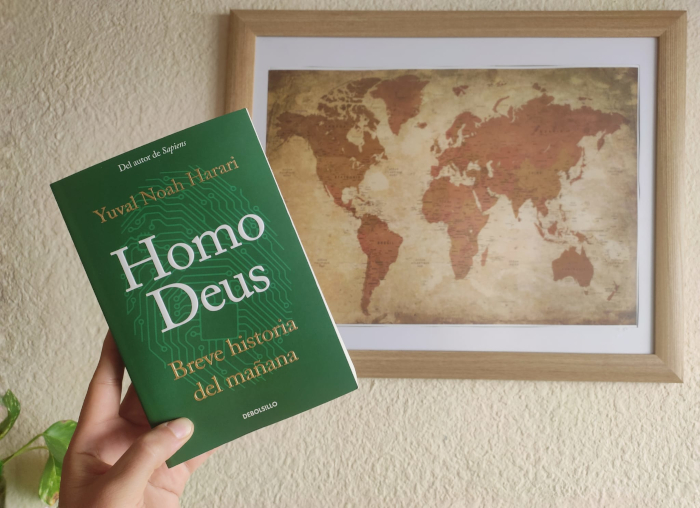CAMAGÜEY.- Este libro me perturbó. No solo por lo que dice, sino por lo que ya está pasando. Homo Deus, de Yuval Noah Harari (Israel, 1976), proyecta un futuro donde los algoritmos nos conocen mejor que nosotros mismos, donde la medicina del siglo XXI ya no busca salvar a todos, sino optimizar a los sanos, y donde la idea de convertirse en “dioses humanos” —capaces de rediseñarse y trascender la muerte— deja de ser ciencia ficción para convertirse en proyecto.
A medida que avanzaba en la lectura, pensé insistentemente en la serie Black Mirror. No he confirmado si se publicó antes o después, pero comparten una misma advertencia: no es que la distopía venga, es que ya empezó. Lo más inquietante es que ese “Homo Deus” que describe Harari —esa especie humana mejorada por tecnología— ya existe. Solo que no somos todos. Algunos
invierten millones para alargar la vida; otros, como muchos en esta isla, simplemente intentan conseguir comida y electricidad. Y eso también es parte del siglo XXI.
En Homo Deus, Yuval Noah Harari se pregunta qué pasará con la humanidad una vez que hayamos superado el hambre, las guerras y las enfermedades. Aunque el planteamiento suena futurista, lo hace desde una narrativa que parece más un balance del presente: ese presente moldeado por los algoritmos, las grandes plataformas tecnológicas, los datos masivos y una humanidad que busca ser “más que humana”.
El ensayo, brillante en su estructura y profuso en referencias históricas, filosóficas y científicas, traza un mapa del pensamiento occidental desde el humanismo hasta lo que él llama dataísmo, esa nueva religión que reemplaza al hombre por el flujo de datos como centro del universo.
Pero detrás del desfile de ideas, que incluye desde la ingeniería genética hasta la inmortalidad biotecnológica, el libro deja esa sensación incómoda: el futuro que describe ya ha empezado, pero no para todos.
Aunque es un ensayo filosófico e histórico, Homo Deus está diseñado como una narración accesible, dividido en tres grandes partes y una introducción, con capítulos que funcionan como escalones temáticos: desde el análisis del Homo sapiens hasta las posibilidades del Homo Deus. Entre sus más de 400 páginas, el texto intercala imágenes históricas, gráficas y documentos que hacen que la lectura, aunque densa, mantenga un ritmo visual atractivo y pedagógico.
En la página 18 me llevé una de las primeras sorpresas: Cuba aparece mencionada en el contexto de una de las grandes narraciones fundacionales del libro —la expansión de imperios europeos y la propagación involuntaria (o no tanto) de enfermedades. Es una mención breve pero simbólica: desde esta isla partió el 5 de marzo de 1520 una flotilla española rumbo a México, y entre sus tripulantes viajaba alguien infectado con viruela. Ese virus mataría a millones, no por ser más fuerte, sino porque el mundo indígena nunca había estado expuesto a él. Con esta anécdota, Harari no solo nos ubica como parte de esa historia global, sino que expone una de las ideas centrales del libro: el poder devastador de los microorganismos frente a civilizaciones enteras.
El título del libro es una provocación en sí misma. Harari propone que, tras siglos de evolución, el Homo sapiens que somos podría estar dando paso a una nueva especie: el Homo Deus, el “hombre-dios”, una criatura capaz de rediseñar su cuerpo, su mente y hasta su conciencia. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de trascender las limitaciones biológicas, vencer la enfermedad, alargar la vida indefinidamente, perfeccionar la inteligencia con ayuda de algoritmos y biotecnología. El relato de esa flotilla que zarpó de Cuba en el siglo XVI nos recuerda que, durante mucho tiempo, la humanidad fue vulnerable a las fuerzas naturales. Pero hoy, con las herramientas del siglo XXI, nos enfrentamos a una disyuntiva ética y existencial: si logramos el poder de los dioses, ¿tendremos también su sabiduría? ¿Y qué mundo dejarán atrás los que no logren alcanzar esa nueva humanidad optimizada?
Homo Deus es de esos libros que no solo informan, sino que empujan a pensar desde un lugar más amplio, casi incómodo a veces. Harari tiene esa capacidad de conectar lo histórico con lo tecnológico, lo biológico con lo ético, como si estuviera tejiendo una red inmensa donde todo tiene relación: religión, ciencia, algoritmos, poder, conciencia.
No es un libro que se lea de corrido. Uno va deteniéndose, subrayando, discutiendo mentalmente con las ideas. Y entonces surgen las preguntas:
¿Realmente nuestras emociones pueden ser reducidas a datos? ¿Qué tipo de “dioses” seríamos si lográramos vencer la muerte, el dolor y la ignorancia?
¿Y qué quedaría del sentido humano si una IA pudiera tomar decisiones más eficientes que nosotros, incluso sobre nuestras propias vidas?
En medio de esa lectura, también pensé en el papel del arte, de lo simbólico, de lo humano sensible frente a un futuro que parece cada vez más dominado por lo funcional. En ese sentido, incluso prácticas culturales como el mapping —crear emoción, memoria, metáfora sobre edificios antiguos—son casi una forma de resistencia poética frente a un mundo que mide su valor en productividad y datos.
En el capítulo “La alianza moderna”, Harari desentraña cómo la humanidad pasó de creer en dioses a confiar en humanos y algoritmos. Habla de un pacto implícito que ha guiado los últimos siglos: renunciamos a la certeza a cambio del poder. Es decir: aceptamos vivir en un mundo incierto, sin verdades eternas, con tal de ganar poder sobre la enfermedad, el hambre o la guerra. La ciencia, la política y la economía tejieron ese acuerdo, y con él hemos llegado hasta aquí.
El precio: dejar de buscar respuestas eternas como las religiones ofrecían, y empezar a experimentar, probar, fallar y corregir.
Pero Harari también nos recuerda que la ciencia sola no avanza sin capital ni voluntad política. La curiosidad pura no basta. El camino de la investigación muchas veces es guiado por el dinero y los intereses estratégicos. ¿Qué investigamos más hoy: lo que alivia el dolor humano, o lo que aumenta el poder económico?
Harari hace señalamientos agudos al socialismo real, al centralismo soviético, y a la forma en que ciertas promesas utópicas de igualdad terminaron sofocando su propio desarrollo económico. Lo hace con lógica aplastante: si el sueño socialista dependía del desarrollo industrial y tecnológico, al frenar la innovación con excesiva centralización —como en el caso de la URSS—, se sembró el terreno para el colapso.
Desde Cuba, donde aún se sostiene un discurso ideológico de justicia social, pero en medio de una precariedad económica estructural, este tipo de crítica puede generar incomodidad, pero también reflexión. ¿De qué sirve una utopía si no encuentra herramientas reales y sostenibles para sostenerse? ¿Cuánto hay de verdad en ese espejo que Harari pone delante?
Un ejemplo que resume esa tensión entre avances y desigualdad es el caso de Angelina Jolie, que Harari cita como muestra del nuevo paradigma de la medicina: prevenir antes que curar. Jolie pagó una consulta genética que le advirtió un alto riesgo de cáncer, lo que le permitió anticiparse con cirugía. Pero esa posibilidad, ese acceso al futuro, tiene precio: tres mil dólares por una consulta, más el costo del tratamiento.
Esa es la medicina del siglo XXI que describe Harari: ya no se trata de salvar a todos, sino de optimizar a los sanos, prolongar la juventud, vencer la muerte. En esa carrera, los ricos se preparan para vivir más y mejor; mientras tanto, los pobres del mundo —incluidos muchos cubanos—aspiran apenas a un poco de electricidad y comida estable cada día.
El ejemplar que he leído corresponde a la séptima reimpresión de octubre de 2024, publicado por Penguin Random House Grupo Editorial, aunque la primera edición de Homo Deus vio la luz en 2015, lo que significa que ha pasado ya una década desde su aparición inicial. Diez años que, lejos de envejecerlo, lo hacen aún más inquietante: muchas de las ideas que Harari presentaba como especulaciones de futuro ya están ocurriendo o se han vuelto parte del debate cotidiano. Con una tipografía pequeña y más de 430 páginas sin contar las referencias, se trata de un ensayo denso pero estimulante, que confirma a su autor como una suerte de gurú intelectual del siglo XXI. Las ideas del libro bien podrían servir de guión para una distopía... si no fuera porque muchas ya son parte de una realidad que, como suele decirse, supera a la ficción.
Homo Deus obliga a pensar. Pero también hay que leerlo con distancia crítica. Porque si uno acepta su narrativa sin cuestionamientos, puede caer en la trampa del determinismo tecnológico: la idea de que el futuro ya está escrito por ingenieros y programadores en Silicon Valley.
Desde una isla como Cuba, donde el discurso político se sostiene sobre una promesa aún no realizada, el texto de Harari puede parecer tanto un espejo como una advertencia. La pregunta no es solo hacia dónde va la humanidad, sino quiénes tienen boleto para ese viaje, y quiénes siguen varados, sobreviviendo día a día, sin siquiera acceso garantizado a lo más básico.